Bicicletas

César Anguiano
Lunes 04 de Octubre de 2021 10:06 pm
+ -
A
Anaís LuâIHay un par de bicicletas abandonadas en el corredor
de mi casa. No me gusta verlas, me causan un miedo no del todo injustificado.
Cuando era niño me encantaban; de los ocho a los diez años no hice otra cosa que
desear tener una. Y logré tenerla. No sé ni cómo llegó a mi vida. Quizá se la
habían comprado a un hermano mayor. Quizá se compró especialmente para mí. Era
azul, eso sí lo tengo muy presente. Fue en ella que aprendí a rodar sobre dos
ruedas; una cosa sencilla para quien ya sabe, pero no tanto para el que se sube
a una bicicleta por primera vez. Sufrí un par de caídas peligrosas antes de
aprender del todo, pero eso no me hizo desistir de montarla, de recorrer todo
el pueblo y sus alrededores sobre ella. En una ocasión, en una cuesta, incapaz
de frenarla, no me quedó más remedio que dejarme caer hacia un lado. De no
hacerlo me hubiera podido encontrar con un camión de carga en la carretera.
Llevo una cicatriz en mi pulgar derecho a raíz de esa caída. Uno de los
pequeños huesos de ese dedo se sale de su lugar de vez en cuando. Gajes del
oficio de ciclista, cicatrices que empieza uno a recoger muy temprano en la
vida.
A los veintitrés, en mi
primer trabajo, formé parte de un grupo de compañeros que gustaban salir a
pedalear muy temprano por la mañana. Regresábamos a nuestras casas justo a
tiempo para tomar un baño, vestirnos y llegar a tiempo a la oficina. Recuerdo
la sensación del viento en la cara mientras descendíamos cuesta abajo en la
carretera a Minatitlán, la libertad y el sentido de alerta que tenías que
mantener para no pisar un bache, o una pequeña piedra y no sufrir una caída.
Tengo piernas fuertes y en ocasiones pienso que si hubiera sido constante, que
si no me hubiera dejado vencer por el miedo de vez en cuando, habría podido
entrar a algunas competencias, incluso ganarlas. Pero el miedo nunca me
abandonó. Las carreteras en México son demasiado malas para confiar en ellas.
Los automovilistas demasiado descuidados o “bromistas”.
Cuando tenía 20 años,
mientras regresábamos de una excursión escolar por algunas ciudades del centro
del país. Me tocó ver, en la orilla de la carretera, un par de pequeños pies
sobresaliendo de una sábana blanca. Alguien había cubierto al pequeño ciclista
sin vida. A un lado, sobre la hierba, había una gran canasta y alrededor, pan,
que seguramente el niño iba a vender. Una pequeña bicicleta yacía rota y
retorcida no muy lejos de ahí. No era difícil imaginar cómo había ocurrido el
accidente. Fue la primera vez que tuve la impresión de que cualquier ciclista
que circulara por una carretera
mexicana, se convertía de inmediato en ciudadano de segunda o de tercera; que
cualquier automovilista o camionero podía arrancarle fácilmente la vida y luego
pretextar una pequeña distracción y quedar impune.

Cada que subo a una
bicicleta recuerdo a ese niño de pies desnudos y sucios. Quizá por eso nunca
pude relajarme del todo yendo cuesta abajo en una bicicleta, por eso dejo que
el par de bicicletas que hay en el corredor de la casa, se vayan enmoheciendo,
por eso disuado de subir a ellas a todos los que puedo. A veces no lo logro. Y
cuando se van sobre ellas camino de la tienda, me quedo preocupado, recuerdo el
par de pequeños pies, sobresaliendo de la sábana; recuerdo a mi amiga Marina,
su cadera rota por un automovilista, mientras se entrenaba por la orilla de un
camino para un maratón. Recuerdo también a un excuñado, a quien ayudé en una
ocasión a mover unos muebles. Apenas íbamos por los muebles recuerdo, la calle
era ancha y estaba casi vacía y en una orilla iba un ciclista, indiferente,
acaso feliz, creyendo que vivía en una ciudad de gente sana y contenta, y no en
una habitada por locos. “Vamos a sacarle un susto”, dijo de pronto mi excuñado.
Yo tardé un poco en reaccionar. La idea del enfermo con el que iba, era poner
en contacto, suavemente, la defensa de la camioneta en la que íbamos, con la
llanta trasera de la bicicleta. Al final yo había alcanzado a gritar un “No
mames, wey”, y él había desistido de su broma. ¿Por qué algunos automovilistas
se sienten con derecho a jugarles ese tipo de bromas a los ciclistas, incluso a
los corredores? ¿Será verdad que a algunos seres humanos, el hecho de conducir
un vehículo los hace sentir como dioses? ¿Será envidia de gente más o menos
floja hacia gente aguerrida, alegre, en forma? ¿O será que todos, o casi todos,
llevamos un asesino adentro y éste se manifiesta tan pronto descubre que puede
quedar impune?

Cuando viví en Cd.
Guzmán, Jalisco, me tocó la inauguración de algunas vías especiales para
ciclistas. Todo habría estado muy bien, si no hubiera estado precedida de una
serie de “accidentes”, donde al menos dos ciclistas perdieron la vida. El
primer accidente, el más indignante, vale la pena contarlo. Un joven,
especialista en protección civil, ignorante el pobre del país en que vivía, se
atrevió a circular en bicicleta, con absoluta confianza, por las calles de su
ciudad. Incluso, con un poco de soberbia. O quizá invadido por un espíritu
“educador”: si los automovilistas no están conscientes de que las calles no les
pertenecen en exclusividad, entonces hay que enseñárselos, así sea a gritos y
mentadas de madre. Quizá su método rindió frutos una docena de veces, pero no
cuando tuvo la mala suerte de encontrarse con la camioneta de nuevo rico de un
político en ascenso de la ciudad. Imagino al joven ciclista empecinado en
mantener el carril al que tenía derecho. Imagino también al político
ordenándole a su chofer que tocara su claxon para hacer que el ciclista se
apartara, cuando lo que debió haber hecho es ordenarle que lo rebasara como si
se tratara de cualquier otro vehículo. Escucho el claxon una y otra vez sonando
con estridencia. Veo al ciclista decidido a educar al mundo, echando y
aguantando mentadas de madre, pero sin apartarse. Un camino solitario y el
ciclista habría muerto de inmediato, arrollado por el vehículo, pero lo que
ocurre es justo en el centro de la ciudad, a hora pico, por la mañana.
Demasiados testigos para intentar darle una lección a ese muchacho bicicletero.

El político llega a su
destino, a sólo un par de cuadras; baja de su vehículo y le dice a su chofer:
“Ve y sácale un susto a ese muchacho hijo de puta”. Y el chofer no se hace del
rogar. El ciclista ha dado vuelta por una calle poco transitada, pero él puede
alcanzarlo, hacer lo que le ordena su jefe. La camioneta que conduce es grande
y nueva. Vale más de medio millón de pesos. De los pesos de hace diez años, así
que está muy mal que un bicicletero
les haya querido enseñar una lección. Además, el jefe es el jefe y se le
obedece. Acelera, pues, y da vuelta. Vuelve acelerar, pero no ve al chico de la
bicicleta. Está ya a punto desistir cuando lo ve dar vuelta en una calle.
Acelera, luego frena un poco, da vuelta y vuelve a acelerar. El muchacho
pedalea ahora por la orilla de la calle, ya no pretende ser tan importante como
un automovilista. Pero el jefe es el
jefe y se le obedece y el conductor de la camioneta acelera. Es una calle
angosta, pobre, pero el chofer alcanza los ochenta, los cien kilómetros por
hora. Es una calle muy angosta, de hecho, y de banqueta diminuta. Lanzar al
ciclista a un lado, sobre la acera, quizá no sea suficiente castigo, así que
acelera aún más, y se lanza de lleno contra el ciclista y a su bicicleta,
intenta prensarlo contra la pared de una casa. Pero la pared se derrumba y la
camioneta de más de medio millón de pesos queda a mitad de la sala, de una
casa, por fortuna sin gente. No hay manera de que el ciclista haya quedado
vivo, tampoco de que aprendiera a su vez una lección. El conductor de la
camioneta, de cualquier modo, ha olvidado lo que pretendía enseñar, pero ha
obedecido a su jefe. Así que mete reversa, gana de nuevo la calle y desaparece.
Hay varios testigos de lo que ha pasado, pero el verdadero responsable es un
político es ascenso. No hay nada de qué preocuparse, nunca nadie, jamás en la
vida, se ha encarcelado a alguien por aplastar a un ciclista, y menos si el
responsable es alguien poderoso. Todo se debió a una pequeña distracción. Quizá
el culpable fue el propio ciclista, se atreven a decir algunos.
IICerca del lugar donde vivo ahora, hay una
carretera bastante tranquila. En una época de mi vida, di por ella muchos
paseos en bicicleta. Por alguna razón había olvidado los pies del niño muerto
cubierto con la manta; los descensos peligrosos, al amanecer, en una carretera
al poniente de la ciudad de Colima. Había olvidado también, al menos por un
tiempo, el accidente que cuando niño me dejó un dedo frágil. Me sentía seguro.
La gente de la región donde había crecido, era bastante tranquila, o eso creía.
Y yo iba y venía por la carretera sintiéndome libre, rápido, como si fuera una
especie de centauro que, en lugar de extremidades de caballo, tuviera llantas.
Muchas veces, cuando
reparo en el par de bicicletas que se oxidan en el corredor de mi casa, me digo
que no es por miedo que no vuelvo a recorrer ese camino, sino por el pésimo
estado en que se encuentra ahora. Aunque sé que miento.

Cierro los ojos y me
viene a la memoria un ciclista medianamente ilustre de mi infancia. Se trataba
de un hombre que vendía pescado en mi pueblo. Llevaba una pequeña tina en la
parrilla trasera de su pesada y antigua bicicleta. Recorría las calles voceando
su mercancía. Era capaz de conducir su bicicleta verdaderamente lento. Yo me
asombraba de la lentitud que era capaz de lograr sin caerse. De hecho, por
ratos, era capaz de mantenerse inmóvil, sin avanzar un centímetro. En una
ocasión, la mujer que me enseñó a leer y a escribir, la maestra Tina, un
personaje verdaderamente importante en el pueblo durante cierta época, organizó
una carrera de bicicletas en el jardín. Quizá era un dieciséis de septiembre.
Lo que parecía una buena idea, correr en bicicleta alrededor del pequeño
parque, no lo era y se convirtió en una pequeña tragedia, pues el jardín no estaba
a ras del suelo, sino que en algunos puntos alcanzaba hasta el metro y medio de
altura. Algunos competidores cayeron del jardín pero no les ocurrió nada grave,
aquel vendedor de pescado, en cambio, se rompió un par de costillas. Ni
siquiera hubo ceremonia de premiación porque hubo que llevar de inmediato al
hospital a aquel ciclista que debió ganar la carrera. Poco tiempo después de
recuperarse, aquel ciclista reconocido, se marchó del pueblo. Quizá la gente
del Alcaraces de aquella época, no estaba acostumbrada a comer pescado y le
compraba poco; o quizá, sólo decidió marcharse para buscarse un pueblo con
mejores calles para practicar su deporte favorito.

Otro de mis ciclistas
preferidos, más allá de los ganadores de los Giros de Francia o Italia, era una
chica de la ciudad. Trato de recordar su nombre pero sólo recuerdo que le
apodábamos la Güera, tenía unas
piernas hermosas y le gustaba lucirlas vistiendo un diminuto short de
mezclilla. Acostumbraba ir a su trabajo en bicicleta. Pronto se convirtió en una
referencia en la pequeña ciudad donde me tocó estudiar. Si hubiera insistido
muchos años montando en bicicleta, seguramente le habría pasado un accidente
grave, pero decidió abandonar México antes de que eso ocurriera. Ahora vive en
Canadá. No sé por qué me gusta imaginarla aún en bicicleta, su pelo rubio
ondeando al viento, sus piernas bronceadas y fuertes, sus tobillos delicados.
Aunque ella emigró buscando simplemente un mejor futuro profesional, a veces me
digo que lo hizo para poder pedalear sin peligro, sin ningún loco
persiguiéndola para enseñarle una lección.

Frecuentemente me digo
que debo olvidar mis miedos, engrasar mi bicicleta y volver a pasear por algún
camino cercano. Por suerte, o por desgracia, el camino más cercano está lleno
de baches. Hay zonas en que no quedan ni vestigios de la cinta asfáltica. Así
que las bicicletas siguen oxidándose en el pasillo de mi casa.
La vida no debe estar
controlada por el temor, claro que no. “Las cosas realmente buenas de la vida
están detrás del miedo”, dijo un artista famoso de Hollywood. A veces pienso
que tiene razón, otras que se equivoca. Sobre todo si pienso, si recuerdo a
Anaís Luâ Luâ.
A Anaís la conocí en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Era chilena. Asistíamos al Festival de Poesía
Jauría de Palabras. Decía unos poemas intensos. Toda ella era pasión, timidez y
rebeldía. Tenía aspecto de todo menos de ciclista, menos de ese tipo de gente
que muere joven. Tenía el pelo lacio y gustaba lucir pálida y llevar un abrigo
negro y largo de terciopelo. Además de los suyos, nos decía poemas de Pedro
Lemebel. Yo intentaba decir algunos de Abigael Bohórquez, pero los que conocía
no podían competir en intensidad con los del chileno. Chile es el país de los
poetas. En ningún lugar del mundo se les respeta y admira más que ahí.
Seguramente por eso hay tantos. O quizá sólo por Neruda y Gabriela Mistral, y
ahora por Raúl Zurita y hace unos años por Gonzalo Rojas. Los chilenos vuelcan
en la poesía toda la pasión, toda la Historia, toda la vida. Canto General es su piedra de
toque. Anaís era parte de esa tradición.
Y era intensa, como casi todos los poetas chilenos. Decía sus versos mejor que
la mayoría de los invitados al Festival.
Tuve oportunidad de ayudarle a publicar algunos de sus versos en nuestro país, en
Diario de Colima, de hecho. Alguna
vez me habló de su deseo de venir a México, de su alegría por la publicación de
su primer libro. También tocaba el violín o el cello. Pero hace menos de un año me enteré por Facebook que salió a
dar un paseo en bicicleta, y ya no regresó.
Su cuerpo sin vida y su
bicicleta habían sido encontrados, como los del niño del pan, a un lado de la
carretera. Pienso en lo que pudo haber ocurrido, en todas las posibilidades.
¿Intentó educar a un automovilista poco cortés? ¿Se distrajo, pisó un bache y
cayó bajo las llantas de un auto o un camión? ¿Algún bromista intentó darle un
pequeño susto, como a mi amiga Marina, la maratonista? ¿Odiaron su libertad, su
pelo libre ondeando al viento?
Definitivamente América
Latina no es buen sitio para los ciclistas ni para las bicicletas, me digo.
Luego recuerdo la saña con que se castiga en Chile a los jóvenes que salen a
protestar contra el gobierno despótico y corrupto de Piñera, y me digo que lo
que está prohibido en Chile, en México, en todo el Continente, es la libertad,
la juventud, la alegría. ¿Por qué un gobierno se permite disparar a los ojos,
dejar ciegos, a sus mejores y más valientes muchachos? Me gustaría
preguntárselo a Anaís, a ella sola entre todos los chilenos e hispanoamericanos
que conozco.
Recuerdo las bicicletas
sucias de mi corredor, y me doy cuenta por primera vez que no es miedo lo que
me provocan, sino furia, de que quisiera dejar de escribir e ir hasta ellas,
alzarlas sobre mi cabeza y estrellarlas contra el suelo hasta dejarlas
inservibles, hasta que no fueran sino un puñado de fierros retorcidos; hasta
que aquel niño vendedor de pan, muerto en la carretera, recobrara la vida y se
pusiera de pie y nos sonriera a todos; hasta que el hombre que vendía pescado
en mi pueblo volviera con sus costillas intactas y una tina llena de pescado
fresco; hasta que Anaís se pusiera también de pie y viniera a México para leer
poesía, para que me leyera más poemas de Lemebel y para leerle yo poemas que
antes no sabía de Abigael Bohórquez. Pero nada de eso ha de pasar. Lo que
seguirá ocurriendo es que una legión de automovilistas rabiosos, una legión de
frustrados en el continente, sin la valentía siquiera para reconocer que están
amargados, seguirá matando ciclistas, sobre todo si éstos sonríen felices, si
su pelo ondea glorioso al viento y sonríen como si quisieran enseñarnos a todos
que no es a odiar, sino a ser felices y libres, a lo que hemos venido a la Tierra.
.png)
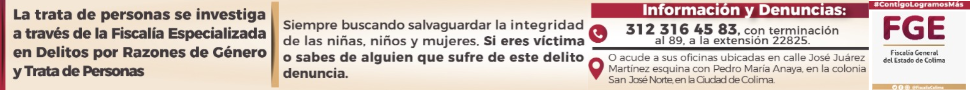
1.png)








