…Y le vi partir

Luis Alfonso Velasco Anguiano
Martes 28 de Junio de 2022 9:22 pm
+ -
Sin importar que para ella yo fuera un total
extraño, me abrazó con una ternura prolongada, cargada de sentimiento vivo,
candente de amor, con lágrimas; como si tuviera décadas de no verme, de no
saber de mí; como si me hubiera amado toda su vida. Nunca imaginé que sería el
abrazo del adiós, del nunca más.
***
Continuar con la vida algunas
veces no es muy reconfortante, sobre todo cuando se sobrevive un invierno de
cuarenta grados centígrados bajo cero. Después de muchos resbalones, en un
caminar de títere sin tirantes, logré llegar al edificio de mi destino, a unas
calles del famoso puente High
Level Bridge. Por teléfono recibí
el mensaje, donde se me pedía esperar un par de horas en el aburrido, pero
cálido vestíbulo, para la entrevista sobre un innecesario trabajo y así matar
sin clemencia al ocioso tiempo. Estaba decidido a convertirme en un auténtico,
sádico y sangriento criminal. Sin quitarme el abrigo ni la bufanda, me senté en
un acogedor sillón junto a la chimenea; alguien acertadamente tuvo la brillante idea de
lograr la calidez psicológica, independientemente de la artificial. Miraba a
todos y a nadie, porque la mayoría iban de paso, de entrada o salida, con su
antisocial teléfono celular en mano. No me importó. Me dije “¡Hola!”
y continué respirando con muchos suspiros, que de seguro no eran de amor.
Debió haber pasado como una hora,
cuando de pronto vi entrar al edificio a una mujer canadiense de muy mala
facha, con el pelo alborotado por el viento, o carencia de un buen baño,
abrigada tan sólo con una chamarra ligera de color morado y un pantalón como de
los sesenta, de los que llamábamos psicodélicos por contener los colores
llamativos de todas las banderas de “Peace
and Love”. Les dicen… “homeless”, palabra
muy incompleta o inadecuada, porque no sólo carecen de una casa, sino de muchas
cosas más. De sobra cabe mencionar que aquel pulcro y refinado espacio no era
el refugio apropiado para una mujer perdida que cargaba tantas pérdidas en una
vida de quizá treinta o treinta y cinco años. Giraba su cabeza buscando algo o
a alguien. Cuando me miró, se dirigió hasta donde me encontraba cómodamente
sentado, con una expresión alegre en su cara. Antes de dirigirme una palabra,
alcancé a percibir su olor a alcohol y vómito, que contrastaba con mi costoso
aroma de Terre D’hermès. “Can I seat here?”, preguntó indicándome con su mano el sillón que
estaba frente a mí. “Yes, of
course!”, le contesté con
amabilidad hipócrita. Acerqué mi portafolio para no correr el riesgo de que me
robara. La ignoré y traté de no mirarla. Los pensamientos sobre mi futura y
prometedora entrevista eran mucho más importantes que el presente tan apestoso,
incómodo y desagradable. Tomé una revista que estaba en la mesa central para
simular interés por los aburridos comerciales de sus páginas. Unos sollozos me
obligaron a mirar de nuevo a la mujer. Estaba llorando; lloraba y lloraba de la
misma manera que lo ha de haber hecho en el funeral de su madre. No pude
ignorarla más, pero tampoco me atreví a preguntarle qué le pasaba. Para negar
aquel desagradable presente, lo mejor fue el escape. Salí por la puerta lateral
con intención de fumarme el acostumbrado purito congelado. Aun así, no pude
dejar de pensar en ella. ¿Qué le pasaba? ¿La abandonó su amante? ¿Perdió a su
hijo? ¿Tiene hambre? ¿Le falta su droga? ¿Estará borracha? Al no encontrar
respuesta a ninguna de mis preguntas, eché a volar mi desatada imaginación. “Le
haré una historia”, me dije felizmente convencido. Un cuento cuyo personaje
principal sea una mujer con características desastrosas, horripilantes. Pasará
por las peores desgracias conocidas y otras más que pueda inventar. Recién
nacida, su madre la abandona en un basurero. Su padre adoptivo abusa
sexualmente de ella a muy temprana edad. Queda traumada cuando pierde a su
primer bebé a las 24 horas de nacido. Su amante la induce a la adicción a las
drogas y el alcohol. ¿Qué más, qué más? Ya se me ocurrirán otras desgracias que
le harán sufrir tanto hasta que me hagan llorar a la hora de escribir. Desde
luego que deberá tener un final feliz. La convertiré en una heroína. Después de
su recuperación, rescata a otros de las terribles adicciones y ayuda a los
vagabundos de la calle. Algo así como la Madre Teresa de Calcuta. Creo que estoy
exagerando; en la calidez de mi casa se me ocurrirá algo mejor, más real e
interesante… eso espero.
El frío intenso me obligó a
despertar de mi fantasía y regresar al interior. Ella seguía ahí, en el mismo
sillón, llorando y llorando. Al mirarme, se levantó con rapidez y entusiasmo
para ir a mi encuentro. Sacó de una bolsa de plástico que llevaba en la mano un
pedazo de cigarro que seguramente había encontrado tirado en la calle, y me
preguntó si tenía encendedor. “Of
course!”, le contesté, y no con
mucho agrado la acompañé al exterior. Dos o tres profundas aspiraciones le dio
y contenía el humo por segundos en su pecho, por no saber si lo que fumaba era
ilegal o pecado. Yo guardaba silencio, o el silencio me guardaba a mí. Quería,
pero no me animé a ninguna interrogación. Lo mejor era no intentar invadir su
vida privada y dejarle todo a mi loca imaginación. Tiró la colilla al suelo,
pisándola por varios segundos e ignorando el cenicero que se encontraba a unos
pasos de distancia. Ya sin lágrimas, me miró con sus hermosos ojos azules y me
dijo:
—Muchas gracias por permitirme pasar unos minutos ahí
junto a la chimenea; fue muy agradable. Aquí afuera está haciendo demasiado
frío.
—¿Por qué no te quedas un tiempo más?, le pregunté.
—No puedo –contestó–. Tengo algo que hacer.
—Te vas a congelar –insistí. Sin pensarlo, comencé a
desabrocharme el abrigo para entregárselo.
—¡No, no! No hagas eso –me
dijo–. Gracias, pero no puedo aceptarlo.
—Está bien, está bien, no te daré el abrigo, pero por
lo menos te llevarás la bufanda. –Me
quité la bufanda que con
tanto amor mi madre había tejido para mí. Se levantó el mugroso pelo y, sin
dificultad, se la enrollé en el cuello;
le hice un nudo apretado para que
no fuera a perderla.
—Gracias, muchas gracias, dijo. Con los ojos cargados
de emoción, nerviosos y tímidos, me preguntó:
—¿Puedo pedirte algo más?
Seguro de lo que quería, comencé a
sacar mi cartera para darle el poco efectivo que traía.
—¡No. Eso no!, exclamó con una sonrisa.
—Entonces… ¿qué es lo que necesitas? Le pregunté.
—Me da pena
–contestó–. Soy
muy tímida.
—No te preocupes –le
dije–. Te prometo que si es algo que pueda hacer, lo haré.
Quizá pasaron
segundos o minutos, que a mí me parecieron horas, para enterarme de lo que
quería. Volteaba para todos lados. Tenía miedo o pánico de algo, no sé de qué.
Finalmente, me preguntó:
—¿Puedo darte un abrazo? ...y me
abrazó con una ternura prolongada, cargada de sentimiento vivo, candente de
amor, con lágrimas; como si tuviera décadas de no verme, de no saber de mí;
como si me hubiera amado toda su vida. No tengo idea de si existen amores que
duren tan corto plazo, pero sí estoy seguro de que en ese momento el terrible
invierno se convirtió en radiante y floreciente primavera. Dejaba de abrazarme
para hacerlo varias veces más. Quienes salían o entraban al edificio miraban
con curiosidad y sonrisas aquella escena romántica de película italiana: Sofía
Loren y Marcello Mastroianni en plena función. Pausadamente, en reversa y sin
dejar de mirarme, bajó los cinco escalones del vestíbulo para, de inmediato,
regresar y darme el último abrazo, el abrazo del adiós… el
abrazo del nunca más.
Se fue caminando por la calle 109
hacia el Sur y volteó varias veces para con sus dos manos decirme “¡Hola!”
o “¡Adiós!”. “¡Oye!”, le grité, “¿cómo te llamas?”… pero ya no me oyó. Entré al
edificio con una amplia sonrisa interna, y entusiasmado tomé el elevador que me
llevaría hasta el piso 33. Ahora, en este momento en que escribo y lo recuerdo,
debió haber sido al pasar el piso trece cuando ya me había olvidado
completamente de ella. Algunas veces, así de ególatra es la injusticia.
La entrevista no
tuvo ningún resultado inmediato. Dos horas de preguntas de rutina y una cita
más con otro gerente una semana después, que seguramente me haría la misma
encuesta establecida de antemano.
Era viernes. Buen
pretexto para celebrarlo con una rica cena en el restaurante Sugar-bowl que
se encuentra al otro lado del río. Caminé en dirección al puente. Al llegar, vi
una fila muy larga de autos que intentaban cruzarlo. Desde lejos alcance a ver
las luces intermitentes de los autos de bomberos, policía y ambulancias que
estaban a la mitad del puente. Continué en esa dirección, convencido de que
había pasado un terrible accidente. Es muy común que eso ocurra cuando se
maneja sobre pistas de hielo, aun con costosas llantas supuestamente para
invierno. Al llegar, no había ningún auto destruido y los bomberos tendían
cuerdas para bajar los
Hoy sé una
contundente realidad: Las lágrimas… se congelan.
Solo, muy solo,
continúo lentamente dando pasos sin dirección, desorientado, inconsciente de si
soy yo quien lleva enrollada la bufanda.
1.png)
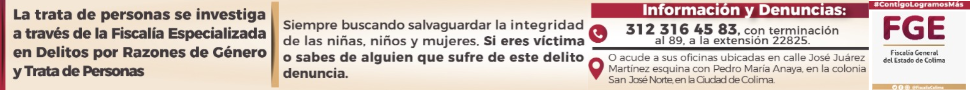
.png)








