Ana Rosa García Mayorga y sus memorias del corazón

Ada Aurora Sánchez
Martes 03 de Enero de 2023 10:09 pm
+ -
El
día en que Ana Rosa García Mayorga bajó a la parte sur de la ciudad a contar
sus memorias del corazón, ya era diciembre, para mayores señas 17, y las
noches eran espesas y tempranas, como para invitar al recogimiento. Todavía no
hacía frío, lo que se dice frío, pese a que era invierno, porque simplemente en
Colima el invierno es un vientecillo helado cuando bien nos va. La mayor parte
del tiempo hace calor y la gente se abanica hasta la madrugada, mientras duerme
con ropa ligera y las ventanas abiertas. Decía, pues, que Ana Rosa García
Mayorga bajó al sur de la ciudad, allá por la calle José Antonio Díaz, 232 para
ser exactos, a contar historias de su natal Colombia, con un pilón cubano, que
agradecimos los numerosos asistentes.
En El Patio, espacio alternativo para el teatro, el cine y
el arte en general, que Pacho Lozano y Maricarmen Cortés han levantado con
tesón y pasión inquebrantables, se puso Ana Rosa a repartir historias como si
se tratase de regalos de Navidad. Ahí estuvimos un montón de sus amigos, parte
de los que habíamos cancelado posadas, convivencias familiares y otros asuntos
por oírla contar historias de Guamal, su pueblo de infancia en la costa
atlántica de Colombia. ¿Quién se perdería aquel lujo? ¿Aquel histrionismo y al
mismo tiempo naturalidad en el escenario?
En 1970, Ana Rosa vino a vivir a México y, en 1988, decidió
radicar en Colima. Se le reconoce como pilar del arte en nuestro estado.
Arriesgada, crítica, innovadora, no ha cejado nunca en su intento por
transformar vidas con el arte, pues, como señala, no forma artistas, sino
ciudadanos con sensibilidad artística para afrontar el diario vivir con sus
altibajos y desencantos. Así, a partir de talleres de narración oral y arte, la
profesora creó en Nogueras, Comala, la Unidad Lúdica “Margarita Septién” para
alimentar durante años el espíritu de cientos de niños y niñas, muchos de los
cuales, por desgracia, vivían la violencia en sus hogares.
Si borda, si pinta, si habla, Ana Rosa crea arte; si te
mira, te empujará a seguir adelante, a crear, a reconstruir. Ana Rosa es una
osa rana, ruge y salta, disfruta las mieles de los panales de la vida, y juega
bajo la lluvia o entre las piedras de los ríos. Es una niña de pequeña
estatura, menuda, de pelo corto, con zapatos de piso. Su elegancia está en el
collar que usa y en las manos que mueve de un lado para otro a fin de acentuar
el bamboleo de un barco, la amplitud del cielo o las sinuosas formas de una
dama. Es incisiva como un venablo; perspicaz como un sabueso, y jacarandosa
como una buganvilia de campo cuando celebra sus ocurrencias o las de los demás.
Da la impresión de que es inagotable, como sus historias, quizás porque
apenas tiene ochenta y seis años.
La inagotable apareció en
el escenario entonces. Lo primero que hizo fue sentarse en un equipal de cuero
que estaba en el centro de la tarima y junto al cual aparecía un cajón por
mesa, con un jarrón con plantas, un vaso y una jarrita para agua. Sonriente,
como si nada, nos dijo que compartiría historias de su Colombia, quien quisiera
preguntar algo, que lo hiciera (atrás de ella, una hamaca colgada de lado a
lado me recordó a Dita, mi abuela yucateca).
Ana Rosa pronto nos hizo sentir en casa, con esa cercanía
que tuvieron siempre los trovadores y los contadores de historias con el
pueblo. No tardó ni diez minutos en provocar el embeleso de los asistentes
cuyos rostros yo espiaba de tanto en tanto, maravillada del efecto de las
memorias del corazón y de esa dulce complicidad que se experimentaba entre
quienes éramos testigos de algo extraordinario, devorador, atrapante. Ana Rosa
nos habló del río de La Magdalena, el mismo que describe García Márquez en El
amor en los tiempos del cólera, ese que ella recordaba, de niña, imponente,
bajando por una montaña, y luego se volvió, con el paso de los años, una
lágrima tembeleque, a punto de extinguirse. Nos habló de un forastero guapo,
audaz, rico, que enloqueció a las mujeres, pero traicionó las expectativas del
pueblo, el mismo que vino a enamorarse de María Pocillos, llamada así por su
propensión a colocarse los brazos sobre los costados, retadora y sensual, como
si se tratase de las azas de un pocillo para el café. Nos relató los
contratiempos de ese amor endiablado, que trajo al pueblo la maldición de
pequeños seres que se alimentaban de alfileres y agujas, y no desaparecieron
hasta que una niña descubrió que morían con un puñado de sal esparcida sobre
sus cuerpos.
En las historias salieron a relucir los gitanos que vendían
caballos en su pueblo, una mujer a la que nombraban La barranca y preparaba las
arepas más ricas y exitosas de todo Colombia, hasta que se descubrió que en la
batea en que vendía las arepas se aseaba sus partes íntimas y reciclaba el agua
para los productos alimenticios que tanta gloria le proporcionaban…
Ana Rosa contaba una historia y abría un espacio para
preguntas. Y el público inquiría acerca de las causas por las que el río La
Magdalena había dejado de ser lo que era antes; por Enrique, el hermano de Ana
Rosa que se hizo gitano; por los prejuicios en contra de los inmigrantes, por
lo que hizo o dejó de hacer García Márquez por Colombia… Y ahí vimos, clarito,
clarito, que toda historia, como la literatura, es aprendizaje, conexión de
múltiples saberes y reflexiones, empatía, movimiento interno que transforma.
La inagotable contestaba las
preguntas de los asistentes y dejaba el anzuelo de nuevas historias; escuchaba
lo que el público compartía sobre el cine de los gitanos en Coquimatlán y en
Manzanillo, por ejemplo. Todos estábamos alegres, unidos por el encanto de sus
historias, el innegable poder de la palabra oral y primigenia. Nos alentaba
volver a lo básico: hablar y dejar salir lo que llevábamos dentro en una suerte
de espiral lingüística, inmemorial y efervescente.
Ana Rosa caminaba por el escenario, sonría, aceptaba las
interrupciones del público, que se había abrogado la potestad de corregir a la
narradora, de ofrecerle palabras cuando se detenía una milésima de segundo para
pronunciar con más fuerza algo. No había remedio: el público había hecho suyas
las historias de Ana Rosa y se metía en ellas, para dejar su propia huella. La
inagotable volvía a sonreír, sabía bien que esto siempre pasaba, es más, es
lo que buscaba lograr al final, que la gente contara sus propias historias, que
saliera de El Patio muy habladora, reflexionando en que hay similitudes entre
las narraciones colombianas y colimenses, en que es chiquito el mundo y en que
todo lo que se acompaña de palabras relucientes causa gran alboroto, como
cuando el gitano Melquiades, de Cien años de soledad, llegaba a Macondo
a anunciar sus inventos y herramientas, y José Arcadio Buendía dejaba sus
labores por mirarlo y aplaudirle la magia de desenterrar tesoros con imanes.
La tarde-noche del 17 de diciembre todos los que fuimos a la
casa de Pacho y Maricarmen salimos desenterrando nuestras historias familiares,
la del abuelo andariego que fue por cigarros y se despareció por años, la de la
tía quedada a quien después de muerta le descubrieron un baúl lleno de cartas
de amor intercambiadas con un personaje prominente, o la del primo que es guía
de turistas en las islas de la Polinesia. Todos salimos sintiéndonos una Rosa,
un Melquiades, una fuente inagotable de historias para compartir y alcanzar un
nuevo año, uno más esperanzador que el 2022, uno con manos blancas, cálido como
el clima de Colima y sus nostálgicas palmeras.
.png)
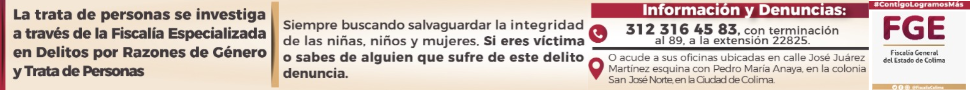
1.png)








