¿Por qué en Australia están sacrificando koalas con francotiradores desde helicópteros?

Foto Especial
Domingo 27 de Abril de 2025 11:30 am
+ -Lo que a simple vista podría parecer una atrocidad sin sentido, encierra una compleja historia de sobrepoblación, crisis ambiental y decisiones desgarradoras.
Australia vuelve a colocarse en el foco internacional. Esta vez, no por sus incendios devastadores o su biodiversidad única, sino por una decisión que ha generado indignación global: el sacrificio de al menos 750 koalas por francotiradores desde helicópteros.
Las imágenes mentales que evoca este hecho —el vuelo de rotores sobre un dosel de eucaliptos, el estampido seco de un disparo, el cuerpo de un marsupial cayendo entre las ramas— tienen algo de distópico. Y sin embargo, esta práctica ha sido justificada por autoridades del estado de Victoria como una medida necesaria para proteger al propio ecosistema y a los mismos koalas.
El Parque Nacional de Cape Otway, donde se ha concentrado esta operación, se enfrenta a una paradoja ecológica. En este rincón de Victoria, la superpoblación de koalas ha provocado un desequilibrio devastador.
Sin depredadores naturales en esa zona y con escasos métodos de control poblacional eficaces, la densidad de individuos ha llegado a niveles insostenibles, provocando el colapso de los bosques de eucaliptos de los que dependen. La situación, según los expertos, se ha vuelto tan grave que los animales comienzan a morir de hambre y enfermedades por falta de alimento y espacio vital.
El Departamento de Medioambiente de Victoria ha defendido esta medida extrema alegando que se ha llevado a cabo con el mayor cuidado posible para evitar sufrimiento innecesario. Los disparos, explican, fueron realizados por personal altamente cualificado, utilizando tecnología para asegurar una muerte rápida y certera.
Y aunque suene inhumano a primera vista, los responsables insisten en que no había otra alternativa que evitara un sufrimiento aún mayor a largo plazo.
El problema de la superpoblación
Pero detrás de estas decisiones hay una historia más larga de errores humanos. La sobrepoblación no es un fenómeno natural: fue el ser humano quien, en un intento pasado de repoblar algunas zonas, introdujo koalas sin considerar las dinámicas del ecosistema local. Lo que comenzó como un acto de conservación mal planificado terminó convirtiéndose en un nuevo problema de gestión ambiental.
A este debate se suma un coro de voces críticas que apuntan a la opacidad del proceso. Organizaciones como la Fundación Australiana para los Koalas han exigido mayor transparencia en la toma de decisiones y más inversiones en alternativas no letales como la relocalización o el uso de anticonceptivos para controlar la población. El problema, según sostienen, no es la necesidad de intervenir, sino el método elegido, que podría haberse evitado con una planificación más proactiva.
A medida que la noticia se expande, la presión internacional también crece. ¿Cómo puede un país que ha convertido al koala en emblema nacional justificar su aniquilación en masa? ¿Es esta una llamada de atención para repensar nuestros métodos de conservación, o simplemente otro capítulo en la larga historia de intervenciones fallidas? La respuesta, como casi siempre en los dilemas ecológicos, es más compleja de lo que permite un tuit o una imagen viral.
Otros ejemplos similares
La paradoja de tener que eliminar especies para salvar el ecosistema no es nueva en Australia. Uno de los ejemplos más notorios es el de los conejos europeos, introducidos en el siglo XIX con fines recreativos.
Sin depredadores naturales y con enormes llanuras fértiles a su disposición, los conejos devastaron cultivos, erosionaron suelos y desplazaron a especies autóctonas. El intento de frenar su propagación llevó a la construcción de la famosa Rabbit-Proof Fence —una valla de más de 3.000 kilómetros—, que resultó ser solo una solución parcial. Más adelante se optó por medidas biológicas como la introducción del virus de la mixomatosis y el calicivirus, ambos con impactos colaterales no siempre previsibles.
Un caso aún más reciente —y también estremecedor— fue el de la invasión de ratas en 2021, que afectó a enormes zonas agrícolas del sureste australiano. Millones de roedores infestaron granjas, devoraron cosechas, dañaron maquinaria y hasta invadieron viviendas. La magnitud del fenómeno obligó a declarar la emergencia en varios estados y desplegar estrategias agresivas de control químico y trampas masivas.
En este escenario dolorosamente contradictorio, la solución más lógica —el uso de programas sostenibles de control poblacional— choca contra las limitaciones presupuestarias, la urgencia del colapso forestal y la dificultad logística de relocalizar cientos de animales. Cada decisión, por tanto, implica una pérdida. Pero el verdadero fracaso, quizá, fue permitir que la situación llegara a este punto crítico sin actuar antes de forma preventiva.
.png)
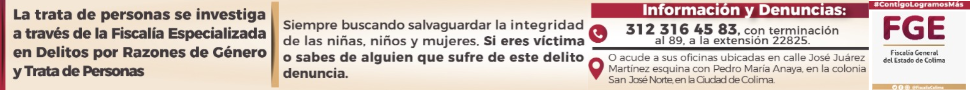
1.png)

