Tierra, agua y nación

RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA
Miércoles 15 de Octubre de 2025 8:16 am
DICEN que los pueblos se conocen no por lo que siembran, sino por lo que dejan de sembrar. Y si uno se asoma hoy al campo mexicano, lo que más se cosecha no es maíz ni frijol, sino certificados, contratos, actas y planos. El campo empezó a oler a trámite. Todo comenzó el día en que el ejido se miró al espejo y ya no se reconoció. Porque hubo un tiempo en que todos eran colectividad, trabajo y respeto. Pero un día, entre discursos de modernidad, les cambiaron el alma. En 1992, la nueva Ley Agraria les dijo a los campesinos que podían tener dominio pleno sobre sus parcelas; que podían vender, rentar o asociarse con empresas. Muchos creyeron que era libertad; otros entendieron, más tarde, que era el inicio de la desmemoria. El artículo 27 de la Constitución nos dice que la propiedad de las tierras y aguas pertenece originalmente a la Nación. Bajo esta realidad, algunos estudiosos interpretan que el ejido solo tiene una posesión derivada, un préstamo con el propósito social de producir, vivir y conservar. Sin embargo, la Ley Agraria de 1992 cambió las reglas del juego, ¿usted lo cree? Se dice que su función social, la convirtió en función de mercado. Y así, gran parte del campo empezó a venderse a sí mismo, pedazo a pedazo. Al principio nadie lo vio como problema. Los economistas hablaron de “eficiencia”, los políticos de “modernidad”, y los técnicos de “productividad”. Pero al campesino le quitaron el crédito, el apoyo y el precio justo. Le dejaron el papel, pero no el tractor, no sus herramientas. Lo despojaron de acompañamiento, no de tierra. Lo dejaron “chiflando en la loma”. Entonces vino la adaptación. Muchos ejidatarios dejaron de sembrar y empezaron a especular, no por ambición, sino por necesidad. Arrendaron parcelas, vendieron derechos, se asociaron con quien tuvo capital. El campo se volvió una oficina y el hijo del ejidatario se fue a la ciudad o al norte. La tierra quedó sola. Llegaron los que aprovechan vacíos que mal llaman “oportunidades”; con vocabulario de oficina, que te hablan diferente, que les crees, con prisa de ciudad. Encendían su laptop y te pasaban un “render”… “¡ah, caray!”, como si la tierra pudiera entender de planos en 3D. Las parcelas se miraban como estampas bonitas desde el dron, improductivas en el suelo. Ofrecieron “asociarse”, “regularizar”, “aprovechar mejor el potencial” y hasta “darle valor” a lo que en realidad pedía agua, semilla, tiempo y acompañamiento institucional. Algunas asambleas, cansadas y con poca información, firmaron papeles que nadie explicó bien. Se cambió productividad por promesas, y decisiones comunitarias por firmas aisladas. El ejido empezó a medirlo todo con tasaciones, pero dejó de contarlo con cosechas. Y así, sin pleito aparente, el mercado fue ocupando el lugar de la colectividad, hasta que el silencio del barbecho sonó más fuerte que el ruido del tractor, más fuerte que los chiflidos, más fuerte que la radio escuchando “La ley del monte”. Se acabó la convivencia. Se apagó la alegría de producir, de cosechar, de alimentarse de lo sembrado. Solo quedó la tierra, mirando a quienes un día la llamaron suya. Y así, la tierra se volvió mercancía y el campesino, espectador. Ahora, muchos de ellos, son empleados de lo que fue suyo. Hoy, muchos miran con sorpresa lo que pasa con el agua; las iniciativas legislativas en curso, establecen que, si ya no la usas, debes devolverla. Y más de uno se pregunta si mañana dirán lo mismo de la tierra. La propia Ley Agraria les abrió caminos para unirse, producir y prosperar sin renunciar a su origen. El ejido sigue siendo unidad de vida, de trabajo, de memoria y de sustento. Solo hace falta volver a hablar entre ellos, volver a producir en lugar de firmar. *Miembro de Grupo Cereazúcar
1.png)
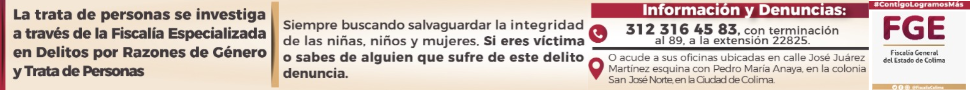
.png)

