Diciembre

RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA
Miércoles 24 de Diciembre de 2025 10:01 am
ESTE
diciembre, todo fluye perfecto. El ciudadano llega a la institución pública con
una carpeta sencilla y una urgencia real. No viene a pedir favores; viene a
ejercer derechos, y encuentra una cadena de colaboración que funciona. En
la ventanilla está el servidor público eficiente y empático. No olvidó sus
carencias pasadas. Recuerda el hambre, la incertidumbre, el miedo a no
alcanzar. Por eso no complica, ordena. No retrasa, aclara. No castiga, orienta.
Sabe que cada trámite es tiempo de vida y que facilitar no es regalar, es
cumplir. Ese funcionario entiende que servir es hacer posible, no demostrar
poder. Del
otro lado está el empresario consciente. El que planea. El que entiende que
cumplir no es una carga, sino una inversión en estabilidad. Trae documentos
completos, procesos claros, pagos en regla. Sabe que un Estado que funciona le
permite producir, pagar salarios, crecer. No busca atajos porque el camino
institucional responde. A
su lado camina el empleado colaborador. Informado, capacitado, digno. Sabe que
su trabajo formal le da futuro y que la eficiencia pública también lo protege.
El trámite que avanza asegura su empleo, su salario, su seguridad social. Y
el ciudadano, eje de esta relación, sale con una respuesta clara, con la
certeza de que el Estado funciona. Cuando cada uno entiende su papel, diciembre
deja de ser estrés y se vuelve cierre digno del año. Pero
hay otro diciembre. El ciudadano llega con prisa y necesidad. El servidor
público olvidó su origen y convirtió el cargo en trinchera. No orienta, patea
el problema y facilita el conflicto ciudadano porque vive del desgaste ajeno. El
empresario, cansado, aprende la lección equivocada. Cumplir no sirve. Traer
todo en regla no acelera nada. Entonces aparece el atajo, el gestor, el favor.
No por ambición, sino por supervivencia operativa. El sistema lo empuja a la
informalidad selectiva. El
empleado colaborador queda atrapado. Presionado desde arriba y desprotegido
desde abajo. Sin claridad ni respaldo, aprende a callar, a obedecer, a
deslindarse. Se vuelve ejecutor sin criterio o espectador resignado. El trámite
estancado pone en riesgo su trabajo, su salario y su tranquilidad. Y
el ciudadano, una vez más, paga la factura completa. Pierde tiempo, dinero y
ánimo. Mal aprende que la ley no es camino seguro. Que la dignidad se puede
negociar. Que diciembre no es cierre, sino acumulación de pendientes y
frustración. En
estas escenas decembrinas se convive inevitablemente con otra sombra literaria:
la del protagonista de El burócrata,
de Gabriel de la Mora. Aquel personaje que entra a la oficina pública con
necesidad y termina absorbido por el sistema que prometía orden y termina
produciendo inmovilidad. No es un villano desde el inicio. El
burócrata de De la Mora no nace indiferente. Se hace. Aprende
que avanzar no depende de servir mejor, sino de no desentonar. Descubre que
explicar de más incomoda, que agilizar levanta sospechas y que pensar por
cuenta propia tiene costo. La oficina no lo corrompe de golpe, lo normaliza. Y esa
normalización es peligrosa. Por
eso el contraste es esencial. Ambos conocen la carencia. Ambos llegan desde
abajo. Pero mientras uno recuerda y decide no repetir el daño, el otro olvida
para encajar. El primero entiende que el ciudadano no es estorbo, sino razón de
existencia. El segundo aprende a verlo como trámite, como expediente, como
número que debe moverse lo menos posible.
En
El burócrata se muestra la vida
diaria del Estado cuando la conciencia cede espacio a la rutina. El funcionario
deja de ser puente y se integra al engranaje. Y cuando ese engranaje privilegia
la estabilidad sobre el avance, el sistema se conserva, aunque el costo lo
asuman quienes lo transitan.
.png)
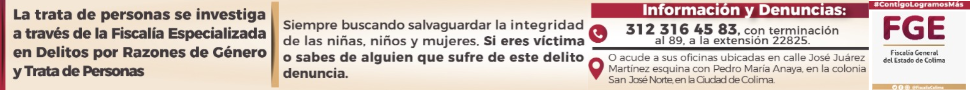
1.png)

